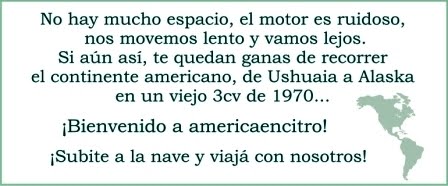Como bien he dicho, siempre creímos que la vuelta a casa se daría como un acto quimérico. Un acto de voluntad, donde con solo invocar a cien dioses de la tierra y uno del cielo, emprenderíamos un retorno seguro, flotando montados sobre un delicado diente de león. Pero esta vez falló la fórmula de polvo de estrellas. No fueron suficientes tampoco, las danzas jarochas, los dos granos de roca guatemalteca, el cabello de rana tropical y el hilo del tapizado de la nave, concentrados todos a fuego lento, para transportarnos mágicamente al sur.
Y es que a veces uno quiere algo, o cree que quiere algo, cuando en realidad no quiere nada, por estar saturado de querer. En verdad, a veces los planetas se burlan de nosotros, pero nunca más de lo que nosotros mismos lo hacemos. Aquella vez, un globo de gases púrpuras y azulados, sometidos a altísimas presiones, voló por sobre nuestras cabezas y nos dejó caer a un río. Este es el cauce en el que debemos dejarnos llevar, este el río que nos devolverá a casa.
Sin ases bajo la manga que emplear, el universo reclamaba el concurso de nuestros modestos esfuerzos. Esfuerzos que rápidamente se metamorfosearon en bienestar, resultado de la felicidad que deriva de saber, que con cada vuelta de rueda, nos acercábamos un poquito más a casa. Esta publicación relata de alguna manera, una verdadera odisea. Ya que con el motor apenas vuelto a armar, y sin previa prueba, nos lanzamos a recorrer 7.000 km sin escalas.
Un buen baño en el río, deviene en un buen descanso en la carpa. Los días transcurrieron esta vez, cada uno como fiel copia del anterior. Creo que en parte, habíamos renunciado finalmente a aquella aventura extraordinaria, pues el deseo de volver era demasiado fuerte y había ocupado todos los espacios disponibles en nuestras membranas. Los hermosos escenarios de árboles del norte, nos vieron pasar como una seta endemoniada de velocidad. Y en nuestro artefacto blanco, indetenibles, cubríamos distancias de entre cuatrocientos y quinientos kilómetros diarios.
Por un lado me parece un poco tonto, este andar tan ciego, pero a la vez confirma ciertas ideas que presentíamos como correctas y que ahora creemos haber confirmado. Lejos están los verdaderos viajes de los pies, ya que uno puede trasladarse en el espacio sin llegar a ningún sitio. De poco sirve ver mundos fantásticos y copas voladoras, si nuestro corazón no está dispuesto a recibirlos.
Fueron quince días exactos de Valdez, en Alaska a Los Ángeles, en California. Nada mal para un Citroën 3CV de dos pistones y 602cc. Atravesamos con la nave, más de cuatro mil kilómetros en el Yukón y la Columbia Británica en Canadá. Y otros tres mil, en los estados costeros de Washington, Oregon y California en Estados Unidos. Acampando sin excepción cada noche, buscando donde levantar la carpita guatemalteca sin gastar dinero, cocinando siempre nuestra comida y sin el más mínimo desperfecto mecánico.
Manejábamos por encima de las diez horas diarias, desde bien temprano y hacíamos pocas paradas. Cuando encontrábamos un buen sitio, almorzábamos y aprovechábamos para refrescarnos.
En los extensos y despoblados territorios de Canadá no tuvimos problemas. Cada vez que queríamos acampar, encontrábamos hermosísimos bosques dispuestos a darnos refugio.
“Pero sin Fli-flá”
¿Adiviná con que cucharita Oso? Aquella tarde nos internamos unos dos kilómetros en un denso bosque de pinos, hasta llegar a un río de aguas frescas y transparentes. Apenas tiré el señuelo (que me regaló el Oso para mi cumpleaños), picó este animal que no tendrá el tamaño de un halibut, pero sirvió perfectamente para la cena.
Con semejante cantidad de agua, y buen sol para calentar nuestros huesos cada vez más flacos, la ducha portátil (que es una gran bolsa de plástico transparente por un lado y negro por el otro), fue más que amortizada por aquellos días.
Habríamos recorrido unos mil doscientos kilómetros, cuando llegando a la altura de la Junction 37, nos encontramos con un incendio forestal. Justo allí, la ruta se divide. La que se interna hacia el oeste, se aleja de la costa y nos lleva directo a Watson Lake, donde la nave se averió mientras subíamos a Alaska. La otra, sigue directo al sur buscando la ciudad de Prince George. Nuestra intención era no repetir camino, pero el incendio nos impedía el paso. Finalmente hablamos con los bomberos y nos dijeron que en la mañana del día siguiente, dejarían pasar autos escoltados, durante unas horas. Dimos algunas vueltas y nos metimos en un camino que conduce a un lago cercano para pasar la noche.
La carpa y la nave , amanecieron cubiertas de cenizas, rápidamente levantamos el campamento y nos fuimos a esperar a que abrieran el paso. Media hora más tarde nos internábamos en la zona del incendio.
Seguimos a la caravana de autos a toda velocidad. Cuando llegaban las pendientes pronunciadas, se nos escapaban trepando y ya de bajada, los volvíamos a alcanzar acelerando con la nave a fondo. Así llegamos a la zona segura, junto al resto de los humanos motorizados, para seguir nuestro viaje al sur.
Lejos de la catástrofe, estos incendios son, para una naturaleza prístina y sana, algo así como un baldazo de agua fresca en el desierto. Una nueva realidad sin tanta sombra, y más favorable a los que viven viendo gigantes desde el suelo.
“Incendios Comunistas”
…de que no hay poder absoluto, ni pequeño….
Y no hubo aventuras con osos, nuevos amigos para recordar, roturas de motor, ni enjambres de cucharas asesinas, en aquel mecánico rodar. Todo se resumió a manejar. Manejar horas, días y centurias. Incansablemente aprovechando los largos días del verano boreal, manejamos. A la nave le tocó la parte más dura, ya que nunca en todo el viaje le habíamos exigido tanto.
Un poco el cansancio de viajar tanto tiempo, otro poco el haber dejado atrás esa avalancha de calidez humana Latinoamericana y finalmente el hecho de querer alcanzar a Juancho y Aymi que nos llevaban varios dedos de ventaja en el mapa, fue lo que nos propulsó a Match 0,000032 por las coquetas carreteras justicialistas del norte.
Acampar ya es parte de nosotros, La Nave lleva todo lo que necesitamos y más. Después de tantas batallas, nos hemos acostumbrado bastante bien a vivir con muy poquito. El armado de la carpita guatemalteca nos toma apenas tres minutos (cuando no se arma sola ya por decantación) e inflamos el colchón con el escape del auto en otros tres o cuatro. Lejos de llevar modernas bolsas de dormir para astronautas y astroboyes, nos abrigamos con primitivas sábanas y mantas de la niñez. Así pasamos cada noche. La alimentación, debo reconocer, no es la más adecuada, muchas pastas y comida enlatada, al menos en estos períodos de tiempo la prioridad no es la calidad o el sabor, sino el precio. Luego cuando llegamos a alguna casa de familia, devolvemos al Yin, un ´poco de Yang (o sea menos Marruchán y más milanesas).
Después de quince días (en realidad tres años) se extraña una buena ducha y una cama que no haya que inflar, pero también se aprende que no hace falta tanto glamour para vivir. Y esto lo digo no como crítica, esta vez, sino como un hecho comprobado empíricamente. No necesitamos tanta chatarra para armar una historia.
Cada mañana desarmamos la carpa, desinflamos el colchón y ponemos todo en el portaequipajes, cubierto con un plástico negro que compramos en Ecuador. Aseguramos las cosas con una soga y a la ruta.
La última noche en Canadá, acampamos a la vera de un gran río, y ya atardeciendo veríamos sobre la margen vecina, al último oso en nuestro viaje. Un negro, que muy tranquilamente se paseó por toda la costa buscando algo que comer. Después de haber convivido con estos animales, y escuchado miles de historias de encuentros con osos, la impresión que nos queda es que el famoso “Spray Antiosos” fue una compra en vano. Casi tan en vano, como posar o no dormir.
Cruzar la frontera de Estados Unidos fue, sencillamente, insaboro e incoloro. Nada que contar, salvo que esta vez, nos recibió un poli con cara de pocos amigos que nos hizo mil preguntas y nos pidió unos cuantos papeles. Al fin la barrera se levantó y así dejamos atrás Canadá. Sin pena ni gloria (nunca mejor dicho).
Un gran amigo de la vida “el Bocha”, desde Mar del Plata se vino al norte unos meses, a entrenar caballos y jugar al polo. Si bien nos escribimos unos mails por aquellos días, el desencuentro era inminente. Nosotros queríamos pasar rápido por Seattle y él estaba de pesca, sin señal en su celular. Pero tan increíble es este merengue en el que vivimos, que en el sitio que elegimos para acampar esa tarde, había una bajada al río y se nos ocurrió que podía estar pescando allí. No llegamos ni a bajar del Citro, que ya lo habíamos encontrado. Sin entender demasiado, nos abrazamos felices los tres. ¿Casualidad?
Apenas entramos a Estados Unidos, comenzamos a tener serios problemas para conseguir donde acampar. Toda la costa oeste del país es realmente bonita, pero a la vez está muy poblada, esto último nos puso las cosas bien difíciles.
Así acampamos muchas veces sin saber exactamente donde estábamos, luego el sol matinal iluminaba nuestro paradero y nos encontrábamos en paraísos como éste.
Desgraciadamente Filiberto no tiene setenta años para aprender a callar.
Aquella tarde nos propusimos buscar camping desde temprano, pero la cosa cada vez se ponía más peluda. Al fin, volvimos a encontrarnos a nosotros mismos, manejando de noche y entrando en pequeñas callecitas de tanto en tanto. Nada che. Nada de nada. Ya exhaustos nos metimos en una callecita asfaltada que terminó en un estacionamiento sobre la playa. Habría unos setecientos carteles, indicando setecientas prohibiciones. Entre ellas, por supuesto, la de acampar. Pero el sueño fue más y realmente si uno sigue las normas gringas, se muere asfixiado, ya que ni respirar casi se puede acá. Dejamos el auto y armamos la carpa sobre la playa. Algunos caminantes nos encontraron, pero estuvieron discretos y no nos botonearon. La cena fue del todo frugal y recién a la mañana siguiente pudimos contemplar la belleza del sitio.
La playa entera era un cementerio de troncos secos de viejos y blancos de aburrimiento. Las fotos no reflejan la belleza del sitio (como de costumbre), pero si, quiero compartir lo que un tronco llamado Moret, me dijo con voz xilemática mientras dejábamos el sitio:
“Nos aburrimos porque nos divertimos demasiado”.
Y no los voy a aburrir contando una por una, la aventura de cada noche. A veces dormíamos en puntos panorámicos que ya por la noche quedan desiertos, otras en áreas de descanso, y así. Pero la vedette, fue la vez que nos escondimos detrás de un montículo de tierra justo al lado de la ruta. Insuperable. Estos son los “sacrificios” que conlleva un viaje como el nuestro, hecho a nuestra manera.
Los Redwoods o bosques rojos de Oregon y California son sin duda, ciudades mágicas. El bosque se eleva con sus cortezas arrugadas y sus altísimos canales, desde un suelo húmedo y tapizado de helechos, hasta aquel páramo de nubes flojas y abultadas. Los árboles cual verdaderos gigantes, como reyes imperturbables, proyectan sus finitas pero grandiosas sombras, sobre aquel mundo inferior de enanos fotosensibles. Y esas sombras, ese coletazo ineludible de los reyes, ha sido suficiente para conferir a los senderos del bosque una atmósfera crecida.
Allí no funciona el hombre como en otros sitios. Si se le deja, la mente sueña allí con las más extrañas fantasías. Sube a torres de cien mil peldaños y se baja en máquinas inventadas. Vuela a países donde la vida es tan efímera, que sus habitantes no conocen el concepto de la muerte. Y son tan rápidas y frecuentes las metamorfosis de aquellos seres, que son en verdad pequeños, que tampoco se concibe allí el concepto de individualidad. Tan lejos de la tierra se acostumbra uno a medir el tiempo solo por el largo de sus barbas y se come solo cada vez que se aterriza sobre un sol brillante.
Tal es el poder de estos bosques, de verdad increíbles.
Redwoods con Faca
San Francisco echó su manto de niebla sobre nuestros omóplatos y falanges sin consultar nada. Manejando con estos ridículos pulmones que ni espantan bestias, ni arrastran nubes maliciosas, no quedó más alternativa, que conformarnos con verle solo las rodillas al grandioso Golden Gate.
Cruzamos el famoso puente y conducimos hasta Oakland donde nos esperaban Luc, Sarah, Benjamin y Sebastian; una familia de franceses que vivieron en Argentina y pertenecen al Citroën Club de San Francisco.
La familia estaba por salir el fin de semana, a una casita de campo que tienen a unos cuantos kilómetros de Oakland. Como les dijimos que nosotros solo andábamos de paso, decidieron quedarse para darnos hospedaje una noche y compartir un vino y una buena cena.
Luc tiene un Mehari, un Diane y un DS, toda la familia es citroneta de ley y estaban felices de ayudar a este par de viajeros gastados por el camino.
Por primera vez desde que salimos de Alaska, teníamos una cama, una ducha de agua caliente y una rica comida para compartir con nuestros nuevos amigos. Un “pit stop” que se imponía, y nos devolvió dos o tres barritas de energía.
A la mañana siguiente, desayunamos bien rico, y tras visitar un punto panorámico desde donde vimos la ciudad (fuimos los seis en el Mehari) cada quien se fue por su lado. Si algo nos ha dejado este viaje, han sido amigos y en este sentido no podemos estar más agradecidos. No ha habido en estos años, hallazgo más grande para nuestros andariegos corazones, que la inmensa familia que hemos formado rodando.
Posando felices junto al primo del citro. GRACIAS por todo, familia!!
Manejamos el último tramo de San Francisco a Los Ángeles haciendo solo una noche en la ruta, justamente aquella tan famosa detrás del montículo de tierra. En Los Ángeles nos encontraríamos con Juancho y Aymi. La idea de los cuatro, era ir a los dos puertos de la ciudad, para ver si conseguíamos un barquito que lleve a las naves “de onda”, a la porción sur del continente. Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, todo servía.
De los varios amigos que tenemos en Los Ángeles, ninguno se encontraba en la ciudad, asíque no nos quedó más alternativa que juntarnos con los chicos en un Walmart de Long Beach, cerca del puerto. Abrazos, besos y patadas ninjas, alegría y la seguridad de ya sentirnos una patota para conseguir ese tan ansiado regreso al pago. Dos noches dormimos en el estacionamiento del supermercado, sentados dentro de la nave. Desde allí manejamos al puerto a donde llevamos nuestras carpetas, golpeamos puertas, enviamos mails, pasamos barreras e irrumpimos en oficinas de ejecutivos, casi como en una operación comando.
Muchas puertas se cerraron y unas pocas se abrieron, dentro de estas últimas estaba la de un holandés, Marcel Van Dijk, jefe de marketing del puerto de Long Beach. No sabemos ni como llegamos hasta allí, pero en un segundo, sin cita previa ni nada, estábamos los cuatro sentados frente a este hombre que muy amablemente comenzó la charla hablando en la lengua universal. Hablamos de fútbol. No habían pasado ni diez minutos que Marcel ya nos contaba de unos barcos que llegaban a LA a fines de Septiembre, trayendo aguacates de Chile, y se regresaban vacíos al país del buen Merlot. Realmente pensábamos que esto podía funcionar. Marcel nos contactó con un dinamarqués, Palle Mathiesen (aparentemente dueño de la naviera) y cada vez que les escribíamos o llamábamos, ambos contestaban a la brevedad, sin bicicletearnos ni poner excusas. Palle confirmó que estaba dispuesto a ayudarnos y que si los barcos llegaban, habría lugar para los carritos. Si todo salía bien, volaríamos a Santiago, y entonces, solo nos quedaría cruzar una última vez los Andes para volver a casa. Saltábamos en una pata de alegría, el viaje sin escalas desde Alaska a LA, nos había dejado con los bolsillos virtualmente vacíos, pero ese era un tema que tendríamos que atender más tarde. Ahora la prioridad era este dichoso barco de aguacates.
En una de las vueltas por el puerto, nos cruzamos con un argentino, desde los autos cruzamos dos palabras y el tráfico nos separó rápidamente. Al día siguiente nos llegó un mail de él y después de hablar, nos invitó a comer un asadito a su casa y pasar nuestra última noche en la ciudad, con un techo sobre nuestras cabezas.
Así lo hicimos, nos fuimos los cuatro en yunta para su casa donde junto a Alice, su esposa, Jerry preparó un buen pedazo de carne y nos quedamos parloteando hasta bien entrada la noche.
Nos despedimos de nuestros amigos Jerry y Alice y dejamos LA temprano. Esta vez manejábamos con prisa, ya que la próxima parada sería San Diego, donde el famoso “Tío Luis” (el de los huevos), nos esperaba otra vez con los brazos abiertos.
Como teníamos que esperar la fecha de llegada del barco a Long Beach, y esta era aún del todo incierta debido a las malas condiciones climáticas en Chile, San Diego sería el cuartel general de la patota viajera.
Y hasta acá llegamos, se me cansaron los dedos viejo. Piensen que en esta publicación recorrimos unos siete mil kilómetros, más vale le damos un respiro a la nave que bastante bien se portó.
Como ya acostumbramos, les mandamos una docena de cabezazos en la tráquea, una patada ninja en la sien y un fuerte abrazo (nos estamos ablandando en el fin del camino). Hay bastante para contar todavía, pero para no faltar a la verdad, debo decir que a este blog no le quedan más de dos o tres publicaciones. Así es que de veras, queremos agradecer a todos los lectores, por su apoyo, por su buena vibra y toda la ayuda que nos brindaron en este tiempo. Es increíble la cantidad de amigos que hemos hecho a través de este medio, a muchos no los conocemos en persona aún, pero sin duda, lo haremos en el futuro.
Pronto la seguimos, pero en el mientras tanto.
¡¡¡¡Arrivederci e bounafortuna amici!!!!